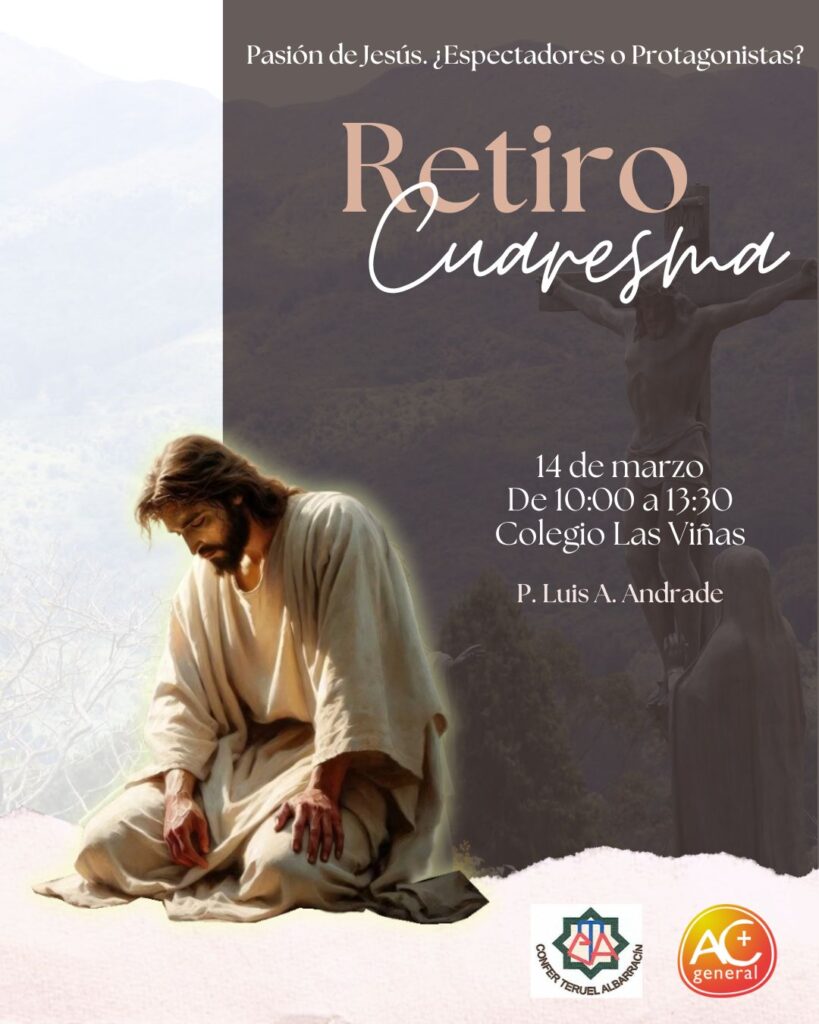“Estaban asombrados de su enseñaba porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas” (Mc 1,22). Lo escuchamos en el evangelio del domingo pasado, 28 de enero (4º T.O – B).
Asombrados. Asombro. Ante la vida y las palabras de Jesús. Porque enseñaba con autoridad: simplemente -nada más y nada menos- porque había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Jesús vivía lo que predicaba: había unidad, armonía entre lo que pensaba, sentía, hacía. Jesús asombraba por esa clase de autoridad. Él provocaba el asombro. Los oyentes se asombraban.
Hay dos asombros. El del que lo origina: su vida es asombrosa. Quienes lo escuchan y lo contemplan con atención, están asombrados.
Hablo del asombro ante hechos positivos. Y del asombro que nace ante acontecimientos desagradables y que esperábamos que ya no sucederían.
Si alguien ha perdido esta capacidad de asombro, quizás sea porque todo le da igual, porque está encerrado a cal y canto en su mundo (si es que esto es realmente posible) y es un egoísta total.
Por el contrario, la capacidad de asombro es señal de ilusión, de alegría. Como alguien ha escrito: “asombrarse es empezar a entender”. Empezar a entender y a valorar la vida, el amor, lo bello. Y mantener el rechazo de todo lo no valioso y que hace desagradables y enfrentadas las relaciones humanas.
El peor enemigo de la vida es la costumbre repetida sin ilusión, la rutina, el ‘todo me da igual’, ‘ya me lo sé´. Asombrarse es hacer todo como si fuera la primera vez. Nacer cada día; enamorarse cada amanecer; agradecer el pan todos los días; dar gracias en todo momento y por el más mínimo detalle; renovar la fe, la esperanza, el amor una y otra vez; valorar la amistad, la ayuda recibida y dada…
Perder la capacidad de asombro es morir antes de tiempo, hacer de la monotonía el plan de vida, olvidar todo lo bello que disfrutamos, no valorar lo mucho de bueno que existe a nuestro alrededor…
La falta de asombro puede matar, o declarar que ya están muertas para nosotros, las actuaciones y amor que el Padre nos ha regalado y sigue regalándonos: su Espíritu Santo, su Hijo como Camino, Verdad y Vida, la Eucaristía, su Palabra, la vida, la creación, la bondad… No asombrarse ante todo esto significa que la fe quizás ya ha muerto en nosotros.
Quien no se asombra, no vive plenamente, no goza de la existencia, don de Dios; no es capaz de valorar el bien que le hacen ni el que él regala a otros; se expone a no transmitir nada positivo y esperanzador en su entorno.
Necesitamos todos no perder la capacidad de asombro. Unas veces para imitar aquello positivo que nos ha asombrado. Otras, para evitar en nuestras vidas todo lo negativo que nos ha sorprendido por su negatividad.
Quizás una de las consecuencias muy positivas del asombro es la afirmación de Jesús: “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt 18,3). Y una de las cualidades del niño es su capacidad de asombro ante lo que va descubriendo.
Seguir asombrándonos es mantener la inocencia y la alegría del niño cuando descubre algo nuevo en su vida.