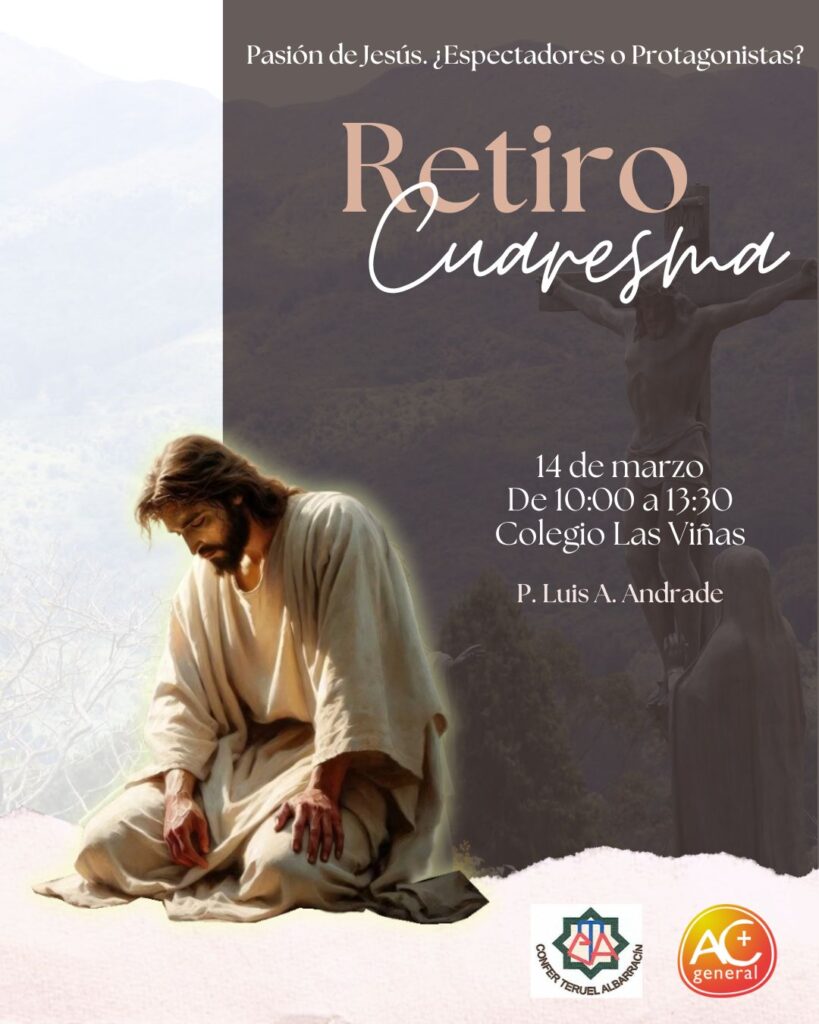“Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27)
Jesús ha pronunciado ya sobre la cátedra de la cruz sus dos primeras palabras: ha pedido perdón para sus enemigos y ha empeñado su palabra divina en la salvación del buen ladrón.
Ahora, cuando llega la “hora” central de Jesús, cuando van a cumplirse las promesas divinas y va a nacer la Iglesia del costado abierto de Cristo; cuando se hace de noche a las tres de la tarde y el tambor tenso de la tierra, en terremoto, comienza a redoblar por la muerte del Redentor, Jesús en declaración solemne proclama a su Madre, la Virgen María, “Madre de todos los hombres”.
María “estaba” junto a la cruz. Esto ya no es, como el encuentro en la calle de la amargura, una suposición espontánea de la piedad popular. Es un dato del Evangelio: “Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su Madre María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su Madre y cerca el discípulo que tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo a su discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”.
María, testigo del «ritmo de la salvación»
Jesús llama a su Madre con la palabra “mujer” para relacionarla con Eva, “madre de los vivientes”. Si Eva en el paraíso al lado del viejo Adán fue la cooperadora de nuestra ruina; María, la nueva Eva, al lado de Jesús, el nuevo Adán, es la colaboradora de nuestra redención. En el paraíso, una mujer señala el ritmo de la tragedia; en el calvario, otra mujer señala el ritmo de la salvación.
“María, no sin designio divino -afirma el Concilio Vaticano II- se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de Madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la Víctima que Ella misma había engendrado” (LG 58). Así “padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente singular a la obra del salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad” (LG 61).
La Virgen del Pilar es nuestra madre
Jesús en la cruz nos regala como madre a la Virgen, que para nosotros es la Virgen del Pilar. Ella vino en carne mortal a Zaragoza, según una venerable tradición, la noche del 2 de enero del año 40.
Desde entonces Zaragoza ha acogido a la Virgen del Pilar en su casa. Más aún, Ella ha elegido y santificado con su presencia este lugar, para que su nombre y su corazón estén aquí siempre (cfr. Inscripción del tambor de la cúpula mayor de su Basílica).
Desde entonces tenemos como guía una Columna que no falta delante de su pueblo jamás, ni de día ni de noche (cfr. Inscripción de la plaza, “salón de la ciudad”).
María, esperanza y serenidad
Somos un pueblo que camina en esta hora de nueva evangelización, y María nos precede y acompaña como “signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor” (LG 68).
La figura de la Virgen María no defrauda esperanza alguna de los hombres de nuestro tiempo y el ofrece al mismo tiempo el modelo perfecto de discípulo del Señor: artífice de la ciudad terrena y temporal, pero peregrino diligente hacia la celeste y eterna; promotor de la justicia que libera al oprimido, y de la caridad que socorre la necesitado, pero, sobre todo, testigo del amor que edifica a Cristo en nuestros corazones (cfr. Pablo VI, Marialis Cultus 37).
Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y la esperanza…, la Virgen, contemplada en su vicisitud evangélica y en su realidad glorificada, ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia; de la comunión sobre la soledad; de la paz sobre la turbación: de la alegría sobre la tristeza; de las perspectivas eternas sobre las temporales; de la vida sobre la muerte (cfr. Pablo VI, MC 57).
Súplica final
¡Señor, tú que en la cruz nos diste como Madre a María, haz que la acojamos en la intimidad de nuestro corazón como el discípulo amado Juan! Amén.
+ Vicente Jiménez Zamora
Arzobispo de Zaragoza