El Centro Pignatelli de Zaragoza acogió recientemente un coloquio que dejó al descubierto una realidad tan dura como luminosa: la lucha de las comunidades amazónicas del Perú por sus derechos humanos y medioambientales, y el acompañamiento activo de la Iglesia en esta defensa. La mesa reunió tres testimonios excepcionales: la lideresa indígena kukama Mariluz Canaquiri, Premio Goldman 2025; la abogada Rita Ruc, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos; y Fray Jaazeal “Tagoy” Jakosalem, presidente de ARCORES Internacional. Moderó el encuentro Héctor Molina, coordinador de ARCORES en Aragón.
Una lucha que nace del territorio y de la fe
La intervención de Mariluz Canaquiri estremeció a la sala. Su defensa del río Marañón —reconocido jurídicamente como sujeto de derechos gracias a una histórica demanda impulsada por su pueblo— se sostiene sobre una cosmovisión donde naturaleza, vida y espiritualidad son inseparables. «Nuestro río es muy sagrado, es como un padre que nos da la vida», explicó. Para el pueblo kukama, añadió, «el río es el corazón de la vida», un ser con espíritu y vínculo directo con los antepasados.
Su relato sobre los derrames de petróleo fue especialmente duro. Describió el impacto en la salud —«los niños empiezan a enfermarse, las mujeres también»— y las consecuencias para la alimentación y la economía familiar. A pesar de las amenazas y procesos judiciales, su determinación no se quiebra: «No me voy a callar; lucharé hasta lograrlo».

La Iglesia que defiende los derechos humanos
La segunda intervención corrió a cargo de la jurista Rita Ruc, quien coordina desde hace más de dos décadas la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos, creada por los agustinos recoletos. Su misión: defensa legal gratuita, capacitación en derechos humanos y acompañamiento permanente a comunidades remotas en los ríos Corrientes, Tigre, Marañón y Amazonas.
Ruc expuso cómo líderes indígenas —muchos de ellos mujeres— están siendo criminalizados por protestar contra actividades extractivas o denunciar contaminación. «Existen procesos abiertos por más de 17 años», recordó, citando casos emblemáticos como el de Andoas, donde decenas de indígenas fueron absueltos tras una larga batalla judicial.
La oficina también ha impulsado demandas constitucionales decisivas, como la que frenó la Hidrovía Amazónica por omisión del derecho a la consulta previa, o la que reconoció derechos al río Marañón. Ruc subrayó el valor del vínculo entre cosmovisión indígena y argumentación jurídica: «Solo conociendo los derechos fundamentales es la manera de que ellos van a saber defenderlos».

La voz de las Iglesias del Sur Global
Fray Jaazeal Jakosalem situó la lucha de la Amazonía dentro de un marco más amplio: el compromiso de las Iglesias del Sur Global (América Latina, Asia, África y el Caribe) con la justicia climática. Presentó el documento intercontinental “Un llamamiento a la justicia climática y la casa común”, firmado por conferencias episcopales de los cinco continentes.
Denunció que «sin justicia climática no hay paz» y que «sin conversión ecológica no hay futuro». La crisis climática —afirmó— es también una crisis moral que golpea con más fuerza a los más vulnerables. Recordó las palabras del Papa Francisco sobre la Amazonía como territorio expoliado por «poderosos actores económicos externos».
En aquel momento, Jakosalem anunció su próxima participación en la Cumbre de los Pueblos, celebrada paralelamente a la COP30 (10–21 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil), donde las organizaciones y comunidades afectadas llevan propuestas reales frente a soluciones tecnocráticas. «Las soluciones verdaderas nacen de los pueblos afectados», aseguró.
La defensa de la dignidad humana como misión eclesial
El coloquio mostró un elemento común: la Iglesia, desde su presencia misionera y social, se ha convertido en refugio, aliada jurídica, acompañante espiritual y altavoz internacional de las comunidades indígenas. En Iquitos, los agustinos recoletos llevan más de treinta años ofreciendo defensa legal gratuita; en Filipinas y América Latina, parroquias y vicariatos trabajan articulados en redes católicas por la justicia ambiental; en el ámbito global, las conferencias episcopales del Sur reclaman políticas climáticas centradas en las personas, no en los intereses económicos.
Lo sintetizó un testigo especialmente cualificado, Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua, presente entre el público. Felicitó la labor de la Iglesia y de los líderes indígenas y denunció con contundencia «la dictadura de la codicia» que destruye ecosistemas y vidas.
Una llamada a la responsabilidad compartida
Durante el diálogo final, surgió una reflexión compartida: la crisis climática y la vulneración de derechos en la Amazonía no son fenómenos aislados ni ajenos a Europa. «Lo que aquí se consume y se aprueba en leyes afecta directamente a lo que allí se destruye», recordó una participante. Ante ello, las ponentes insistieron en que cada persona puede sumar desde su propio territorio: difundiendo, presionando políticamente, cambiando hábitos de consumo y apoyando las iniciativas de protección de la Amazonía.
Canaquiri lo expresó con una fuerza que quedó resonando en la sala: «Si el agua ya no sirve para tomar, ¿qué tomaremos? ¿Petróleo, oro, dinero? Nadie come dinero. Somos hijos de la madre tierra y debemos protegerla».

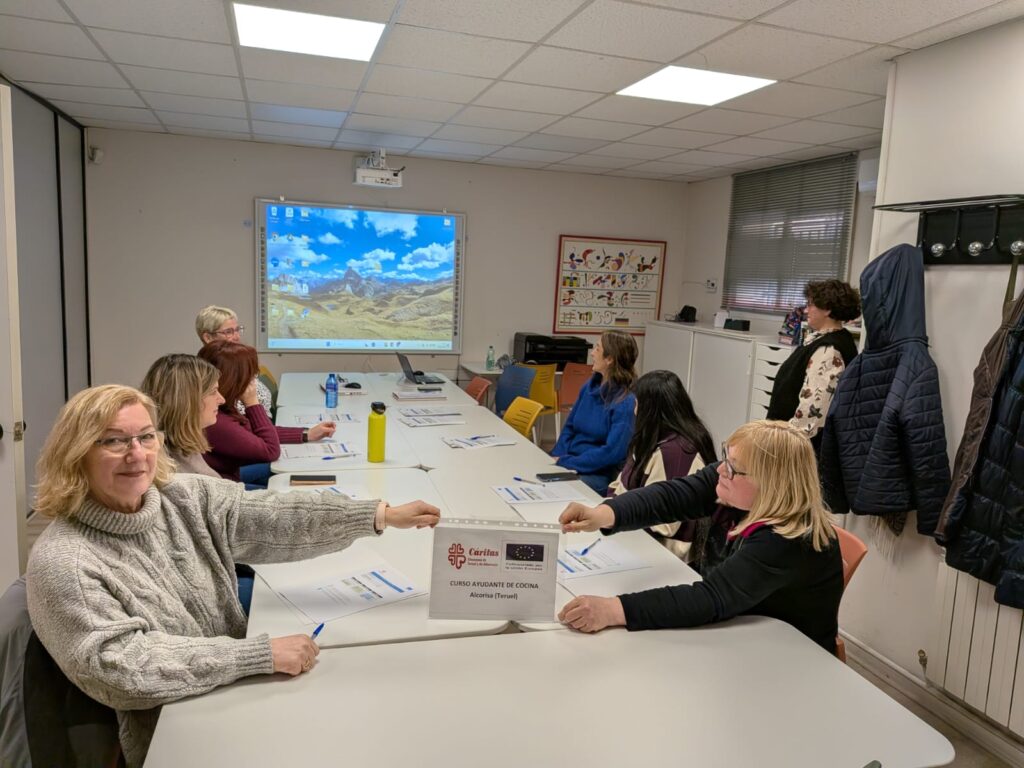



2 respuestas
Vamos, ni una palabra de cristianizar. Todo lo contrario , muy new age
de qué siglo eres, XVII?