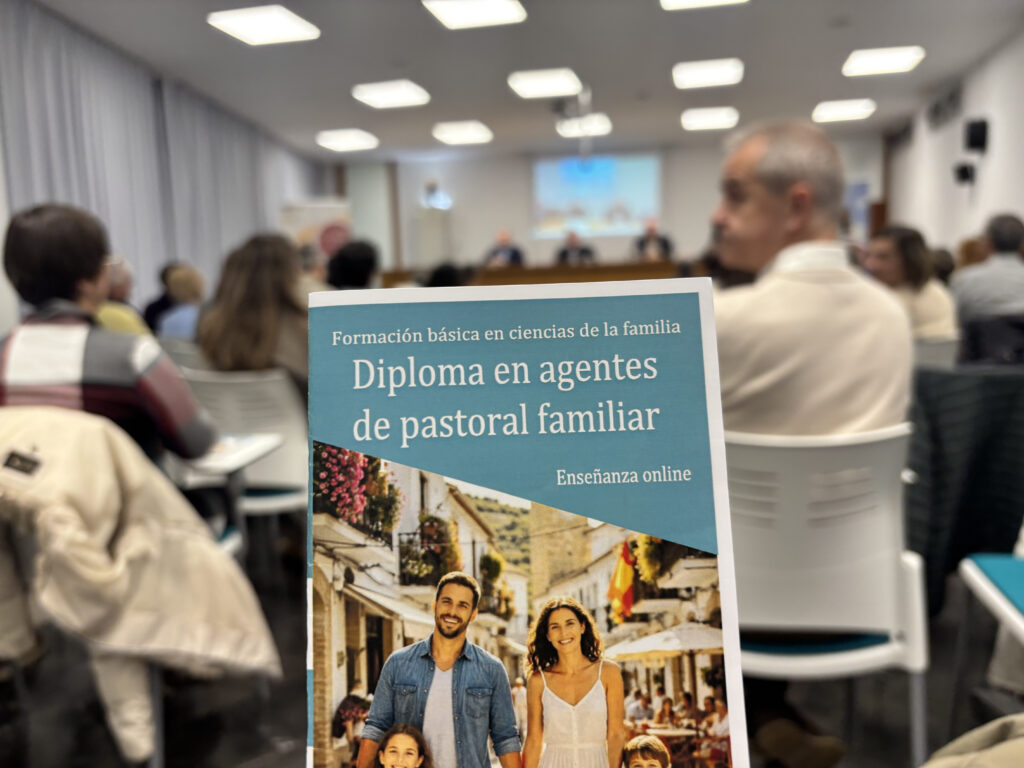Me llevo los dedos a la frente con la parsimonia de quien despierta de un sueño milenario y busca, entre los surcos de su propia piel, el rastro perdido de un paraíso que solo sobrevive en la memoria del tacto. No hallo allí la frescura del agua ni el relieve del triunfo, sino la presencia humilde y constante de la ceniza, ese sello gris que se adhiere a mi instante con la lealtad de una sombra que jamás me abandona. No es un peso que fatigue los músculos, sino un lastre sagrado que grava el espíritu y le otorga la profundidad necesaria para entender el compás del pulso, la brevedad del tiempo y la frontera del límite que nos aprisiona. Me roza sin herir, deslizándose como un susurro por los pasillos del pensamiento, para decirme en el centro mismo de mi ser que también soy polvo, que también soy ardor, y que mi corona no es más que un rastro de fuego que ante el viento se desmorona.
Esa mancha cenicienta no busca la estridencia ni el incendio, pues conoce la victoria de revelarse en el silencio de una alcoba vacía o en la soledad de una conciencia que se reconoce pequeña. Procede del fuego antiguo y del soplo creador, de aquel Verbo encendido que engendró la luz antes de que el hombre inventara la sombra y la hiciera su única dueña. Fue llama primera, fue canto puro y herida abierta, fue sangre ofrecida en el altar de los días y tránsito vital de una existencia que se soñaba eterna. Hoy, sin embargo, solo reposa en mi piel como una reliquia olvidada, como el signo menor de un fervor sagrado que bajo la superficie de lo cotidiano todavía se empeña.
Somos brasas errantes que caminan bajo la lluvia del tiempo buscando una morada que no sea de piedra, centellas exhaustas de una luz desterrada que aún conserva el calor de su pulso divino. Vamos sembrando por el mundo los fragmentos de una voz que se quiebra, elevando salmos rotos y suspiros de un Dios cuyo abrazo todavía nos quema. Pisamos la tierra con mapas que ya no sirven para encontrar el camino, portando nombres inscritos en los dinteles de templos perdidos donde el eco de la gloria se ha vuelto un rumor mortecino. Persistimos aún cuando la vista se nubla, aún sin saber qué hay detrás del horizonte, porque hemos aprendido que existir es el acto heroico de creer sin ver, aunque el mundo sea un desierto y el hombre un eterno peregrino.
Nadie es tan pobre como aquel que se deja habitar por su propio temor, ni nadie camina huérfano mientras conserve encendido el sol que late en su propio interior. Cada alma es una tormenta que busca su calma, un huerto que espera su lluvia y un altar donde se celebra el sacrificio de vivir con honor. Bajo cada latido mora un temblor que nos recuerda nuestra fragilidad, una chispa divina que clama por un poco de esplendor en medio del frío y del deshonor. Somos grietas abiertas al resplandor de lo invisible, interrogaciones sedientas que buscan el perdón en el abrazo del otro, en el gesto sencillo que rescata al caído de su propio dolor.
La ceniza desciende sin violencia sobre nuestras ambiciones, derrumbando las soberbias más altas con la sabiduría de una clemencia que no necesita de juicios ni de explicaciones. Nos deja finalmente desnudos ante la mirada del Rostro real, despojados de los títulos vanos, del oro mortal y de todas esas posesiones que solo son distracciones. Y es entonces cuando comprendemos, con la claridad que solo da el desapego, que valemos por la gracia que entregamos y no por la fortuna que guardamos bajo llave en nuestras prisiones. Porque el alma no se mide en bienes acumulados ni en una fe retenida por miedo al vacío, sino en el don ofrecido que rompe las cadenas y las limitaciones.
Todo en este mundo es frágil y precisamente en esa vulnerabilidad reside su altar, su misterio santo y ese modo desesperado y hermoso que tenemos los hombres de amar. Amamos con vértigo porque la vida se nos escapa entre los dedos, abrazamos con la fuerza de quien sabe que el tiempo es un río que no sabe regresar. El tiempo nos hiere con su sal y con su cruz, la noche nos cerca con su manto oscuro y nos quita la luz, pero aun así sembramos esperanza en el arenal del desierto y en la soledad del mar. Porque amar sin garantías, entregarse sin red y apostar el corazón a una causa perdida es la única verdad que la muerte no nos podrá arrebatar.
Seremos un día raíz profunda y silencio absoluto, polvo sin memoria que el viento dispersará por los campos como un sembradío enlutado y bruto. Pero antes de convertirnos en sombra, tenemos la oportunidad de ser llama que ilumina y umbral que acoge, de ser morada y sacramento para quien busca un refugio diminuto. Que cuando ya no estemos, digan de nosotros que fuimos pobres pero supimos creer, que no tuvimos riquezas pero tuvimos un motivo sagrado para ser y para pagar nuestro tributo. Que permanezca en los que vienen, como una herencia fiel y un rastro de luz, el amor que supimos verter sobre la tierra, como el perfume que deja tras de sí un árbol cargado de fruto.
Yo me resisto a creer que el olvido tiene la última palabra y prefiero pensar que el polvo también sabe orar bajo la sombra donde aprende a brotar. Que nada de lo que fue verdad se pierde en el abismo, que el amor transfigura la carne y la convierte en algo que el tiempo no puede desgastar. Torna plegaria constante, memoria viva y señal en el camino, un sendero invisible que nos conduce de regreso hacia el manantial donde todo ha de descansar. No hay fuego en el mundo que pueda extinguir lo que ha sido consagrado por la entrega, ni muerte que tenga la fuerza suficiente para vencer a lo que ya supimos, con el alma entera, regalar.
Rozo de nuevo mi frente y siento que la ceniza me responde desde lo sagrado con un susurro que me devuelve la paz y el sentido. Me dice al oído que soy frágil, pero que habita en mí un fulgor eterno; que soy apenas un poco de barro, pero un barro que ha sido por Dios y por el amor velado y bendecido. Y mientras me quede un hálito de vida y una brizna de voz, seré este prodigio de carne y de espíritu, seré herida abierta y cielo despejado, frontera de sombra y fe.
Seré nada ante la inmensidad del cosmos, pero lo seré todo ante la mirada del Amor.