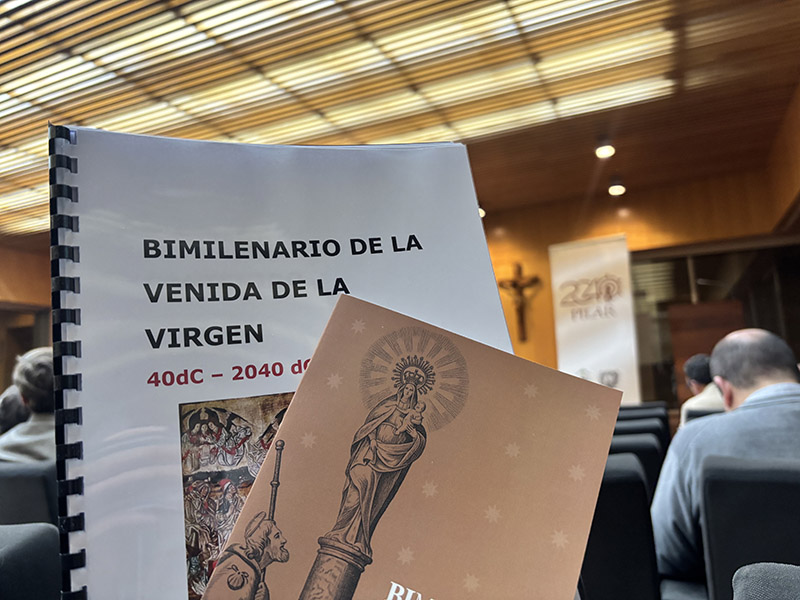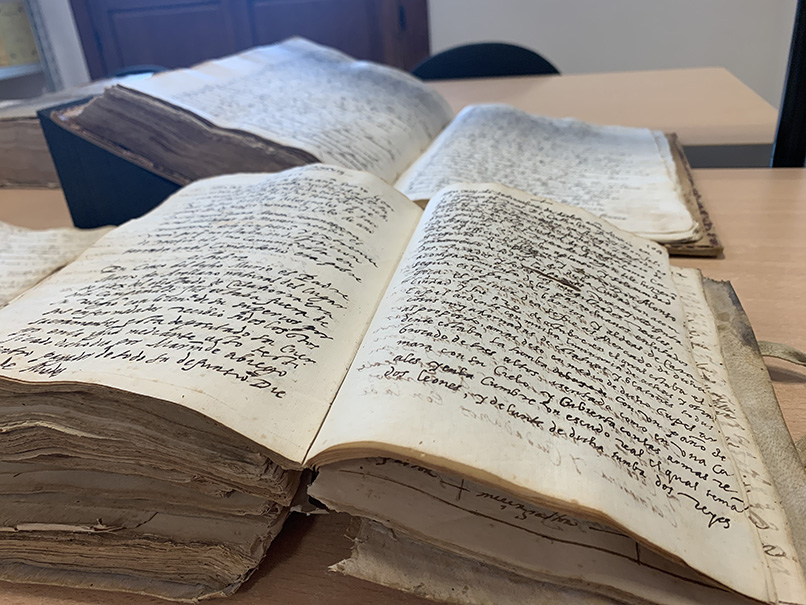Hace algunas semanas se publicó en los medios de comunicación el Informe del INE sobre el Movimiento Natural de la Población en España durante 2018. Las cabeceras de los periódicos nacionales más relevantes se hicieron eco de esta noticia subrayando, en sus titulares, alarmantes afirmaciones: “La termita demográfica”, “España se muere a chorros”, “La falta de políticas familiares hunde un 40% la natalidad”.

Solo durante el primer semestre del año pasado nacieron en España 179.794 niños y murieron 226.384 personas. Es decir, son 46.590 ciudadanos menos en solo seis meses. Nunca desde que comenzaron los registros históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1941 se había contabilizado un número tan bajo de nacimientos y un número tan alto de defunciones.
Son muchos los comentaristas que, alarmados por esta desoladora tendencia, se aventuran a dictaminar los motivos por los que hemos llegado a esta situación y proponen soluciones para revertir la misma. Así, por ejemplo, se refieren al desorbitado precio de la vivienda, la ausencia de ayudas administrativas para la familia o la inexistencia de políticas que impulsen una auténtica conciliación entre la vida familiar y profesional; estas son las razones que impiden un cambio drástico de dirección según la mayoría de los estudiosos de la materia.
Es verdad que España se encuentra a la cola de Europa en ayudas a la familia e hijos. Ciertamente, si existiera un subsidio mínimo mensual por cada hijo, un tratamiento impositivo favorable para las familias y medidas reales que favorecieran la conciliación laboral, tal vez se conseguirían mejorar los sombríos números actuales.

Sin embargo, creo que estamos desenfocando el debate si distraemos la causa del problema y la solución al mismo y la derivamos exclusivamente hacia agentes externos a las propias familias. En la mayoría de los casos que conozco, los matrimonios no dejan de tener un hijo más por motivos únicamente económicos. Aun siendo estas razones importantes, sin embargo, no resultan determinantes a la hora de resolver aumentar o no la familia.
Según mi criterio, es en el corazón del hombre donde se encuentra la dificultad de abrirse radicalmente a recibir una nueva vida. El escenario, es cierto, no acompaña mínimamente a esta misión. Hace algunas décadas, ocurría justamente lo contrario. La sociedad coincidía en que el matrimonio y la familia estaban ordenados al bien de los esposos y la procreación de los hijos.
Sin embargo, esta concepción compartida secularmente por toda la humanidad, está siendo desprestigiada y repudiada con fiereza en los últimos años. Las palabras del libro del Génesis por las que Dios bendecía a Adán y Eva y les ordenaba que fueran fecundos y se multiplicaran, resultan ridículas para esta generación que las contempla como vestigios de un rancio pasado afortunadamente superado.

Incluso en el lenguaje se ha producido un viraje esencial que hemos asumido sin censurar lo que de verdad esconde. Me refiero al término que se ha impuesto para denominar a la persona con la que compartimos nuestra vida, nuestra compañera o compañero de camino. Hoy solo se habla de “pareja”. A quien se le ocurra sustituir dicho término por el de “mujer” o “esposa” se arriesga a ser tachado de peligroso reaccionario.
La palabra “pareja” hace referencia a “dos” encerrando en ella misma una renuncia al “tres” al “cuatro” o al número de hijos que fueren. Al hablar de matrimonio y de los esposos, ocurre justamente lo contrario. Nos encontramos ante una comunidad de amor destinada a fructificar, a multiplicarse, no a encerrarse en sí misma, no a ser reductiva sino ser extensiva, estar abierta a un proyecto común en el que se acoja la vida como una bendición y no como una atadura o una condenación.

Este enfoque choca frontalmente con este tiempo dominado por una cultura romántica en la que el sentimiento es exaltado y confundido con el amor. Una época en la que se huye de cualquier tipo de negación que resulta necesaria para acoger nuevas vidas en nuestra vida.
En nuestra familia tenemos claro que para que todo funcione tiene que haber, por lo menos, un «tonto»; y para que la familia sea realmente feliz tenemos que ser todos «tontos«. Está claro que cuando hablamos de «tontos» nos estamos refiriendo a aquellos que se olvidan de sí mismos y se ponen al servicio de los otros.

La raíz del problema sobre la escasa natalidad en nuestro país reside en que pocos optan por ser tontos; solo el convencimiento de que el tonto es el más listo; de que el que entrega su vida, la gana; de que el que se olvida de sí mismo, se acaba encontrando, permitirá este ansiado cambio de tendencia; solo transformando el corazón del hombre será posible atraer más vida a nuestra vida.