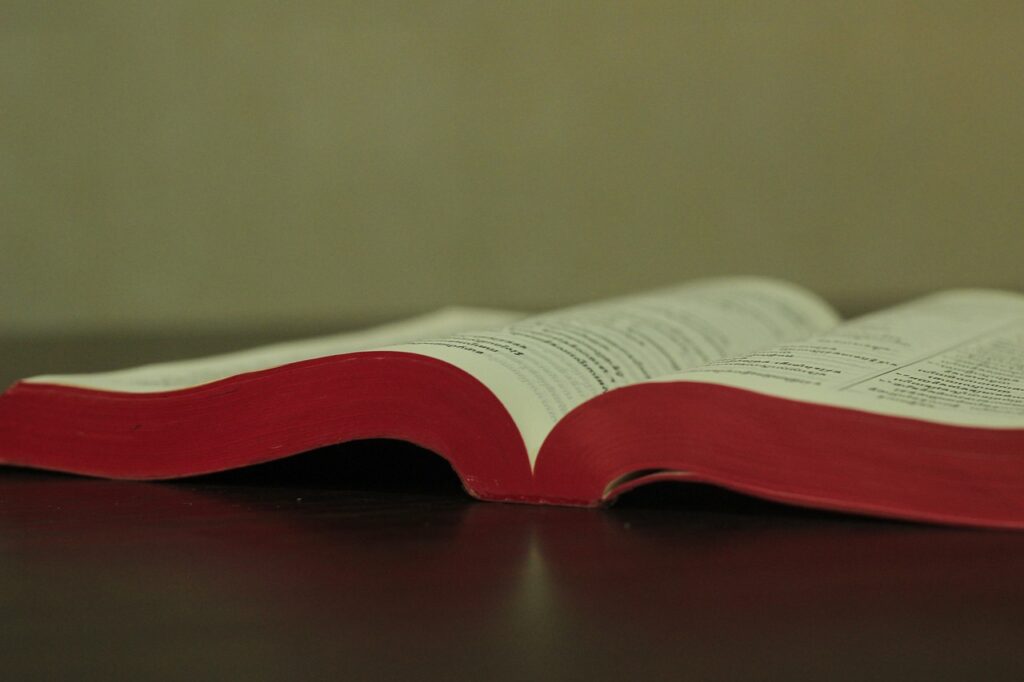La muerte: un amanecer (de Elisabeth Kübler-Ross)
Esta semana la Iglesia nos invita a vivir dos celebraciones profundamente unidas: la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos. Dos días que nos llenan de emoción y esperanza, porque nos recuerdan que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma.
Hace un tiempo cayó en mis manos un pequeño libro de la doctora Elisabeth Kübler-Ross, titulado La muerte: un amanecer. Aunque no añade nada nuevo a nuestra fe, me conmovió que una voz científica hablara de la muerte con tanta serenidad, describiéndola como un nuevo amanecer. Ella, que acompañó a tantos moribundos, comprendió que morir no es el final, sino el paso hacia la plenitud.
Y esa misma verdad la vivimos los creyentes: la muerte no es una ruptura, sino una metamorfosis. Somos como la pequeña oruga del cuento que soñó con alcanzar la gran montaña. Muchos se burlaban de ella y le decían que era imposible. Pero, guiada por una fuerza interior, siguió caminando hasta construir su capullo. Allí parecía haber muerto, pero, al despuntar el sol, emergió convertida en una mariposa hermosa, capaz de volar hacia la montaña sagrada, la cima soñada.
Así también nosotros —pequeños y limitados— caminamos en esta vida con ilusiones, heridas y esperanzas, impulsados por un deseo profundo de eternidad. Llega un momento en que el cuerpo se cansa y parece que todo termina. Sin embargo, lo que en la tierra se ve como una tumba, en el cielo se abre como un nacimiento. Es el paso del gusano a la mariposa, de la noche al amanecer, del tiempo a la eternidad.
Jesús lo expresó con palabras luminosas: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11,25). Por eso, en este día de los Fieles Difuntos, recordamos con ternura a nuestros seres queridos. No los evocamos desde la tristeza, sino desde el agradecimiento: por el amor que nos dieron, por el testimonio de su vida, por el legado de fe que sembraron en nosotros. Ellos ya han cruzado el umbral y viven en la plenitud de Dios, desde donde nos acompañan y bendicen.
Y en la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia nos recuerda que la santidad no es privilegio de unos pocos. El hermoso poema de Francisco Javier Pérez Benedí, Santos sin altares, nos ayuda a reconocer la santidad callada de tantos hombres y mujeres sencillos que jamás serán canonizados, pero cuya vida fue Evangelio vivo: padres y madres, hermanos, abuelos, catequistas, vecinos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, personas humildes que amaron sin medida.
Os hago una confesión: a todos aquellos a quienes, durante estos once años, he ido cerrando los ojos en esta tierra bendita, me encomiendo cada mañana. A ellos confío nuestra Diócesis milenaria, misionera, mariana y martirial, que aprendió a sembrarse en esta tierra para florecer un día en las verdes praderas del cielo.
Ellos son los “santos de la puerta de al lado”, como decía el papa Francisco; la semilla escondida que da fruto abundante.
“Pasaron por este mundo,
ocultos, sin meter ruido…
En la Sangre del Cordero
blanquearon sus vestidos.
En el Libro de la Vida
están sus nombres escritos.”
Que este tiempo de memoria y esperanza nos ayude a mirar la muerte no con miedo, sino con fe. A reconocer que nuestros difuntos no han desaparecido: han llegado antes. Y que nosotros, mientras tanto, seguimos caminando —como la pequeña oruga— hacia la montaña sagrada, donde Dios nos está esperando.
Vivamos, pues, con la certeza de que la vida vence siempre a la muerte, y que cada gesto de amor aquí en la tierra es un paso más hacia ese amanecer eterno, donde todo se ilumina con la luz del Resucitado.
Con mi afecto y mi bendición,
Ángel Javier Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón