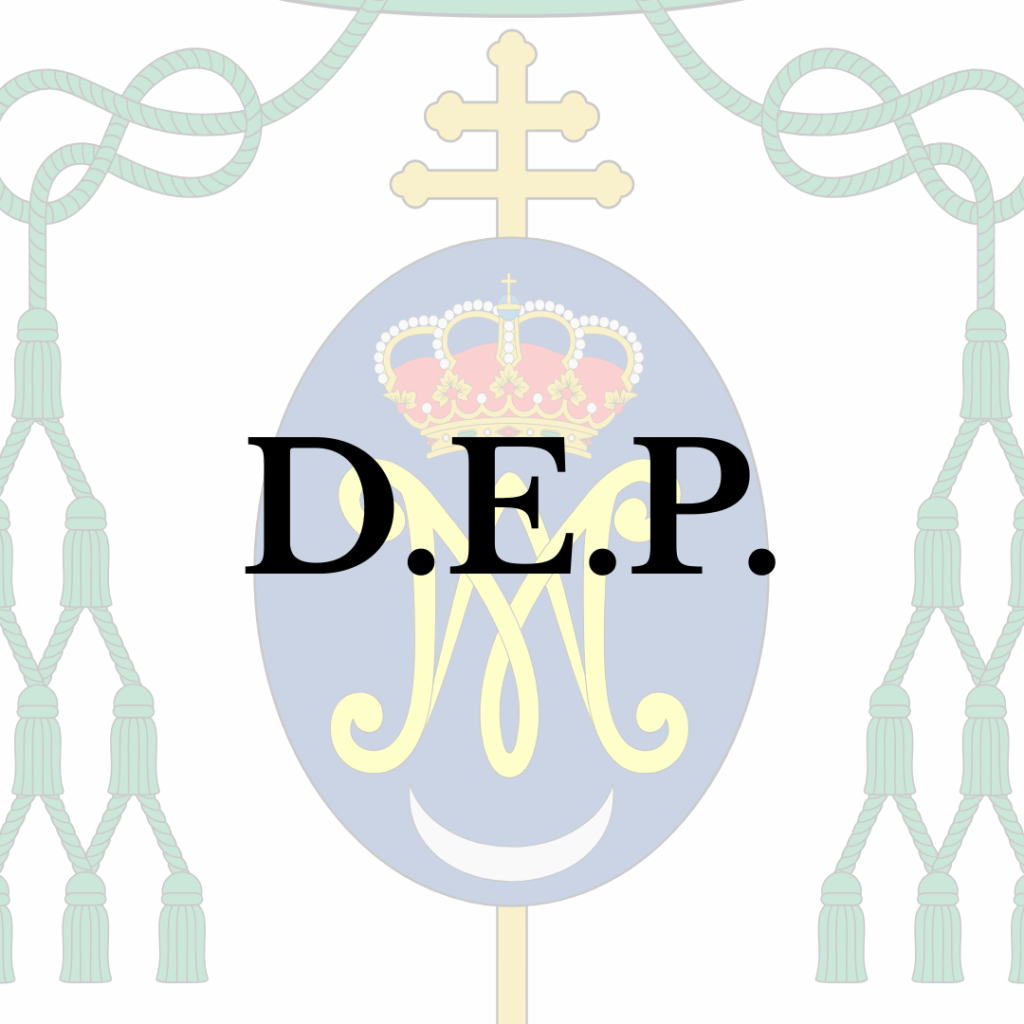Un café con Jesús. Flash sobre el Evangelio del Domingo de Pentecostés
Cuando los judíos celebraban la entrega de la Ley a Moisés en el monte Sinaí, cincuenta días después de la Pascua, Jesús cumplió la promesa que hoy recuerda el Evangelio (Jn 14, 15-16. 23-26): «Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros». Bien pronto, aquella atemorizada comunidad de los comienzos experimentó que este defensor les iluminaba y sostenía para tomar las decisiones correctas, como testifican los Hechos de los Apóstoles. Y lo sigue haciendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Rumiando esto me he plantado en la puerta de la cafetería y ha llegado Jesús…
– Eres puntual como un reloj suizo -le he dicho a modo de saludo-.
– Con la tecnología moderna, ningún reloj se retrasa -me ha hecho notar sonriendo-. Pero dejemos estas divagaciones y hablemos de lo que importa. ¿Qué traes hoy en la cabeza?
Mientras tanto, hemos recogido los cafés que el diligente camarero ya nos había preparado, y hemos tomado asiento para saborearlo a gusto. Después de un primer sorbo, le he dicho:
– En esta fiesta de Pentecostés, casi siempre hablamos del apoyo que el Espíritu Santo nos proporciona para ser testigos tuyos en este tiempo que nos ha tocado en suerte…
– Y no está de más, porque para eso os prometí un defensor que os ayude permanentemente a entender y vivir todo lo que os he dicho -ha puntualizado-. Pero haces bien en hurgar más en esta promesa, pues casi siempre pasáis algo por alto.
– ¿Qué es? -le he preguntado intrigado-.
Jesús me ha respondido con calma:
– Aunque fue breve al escribirlo, el evangelista lo recogió con precisión: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Y mi apóstol Pablo, en su carta a los de Roma que también habéis leído hoy (Rom 8, 8-17), explicó qué supone el que el Padre, yo y el Espíritu “hagamos morada” en los que me aman.
– Supongo que te refieres al párrafo en el que escribe: «Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: “¡Abba!” (Padre)» -he dicho con satisfacción después de tomar otro sorbo de café.
– Efectivamente -ha añadido levantando el dedo índice para indicarme que tenía algo más que decir-. En esa apretada frase, hay tres convicciones que el Espíritu va haciendo germinar día a día en vosotros: que nada debéis temer cuando estáis ante el Padre, puesto que no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino de hijos. Aquella escenografía del Sinaí, cuando entre truenos y relámpagos Yahvéh entregó la Ley a Moisés, ha quedado obsoleta desde el momento en el que el Padre decidió que su Palabra, que soy yo, tomase vuestra carne y pusiera mi morada entre vosotros. La consecuencia es que le podéis llamar “abba”, que es la traducción en arameo de la confianza con la que vuestros niños dicen ¡papá!, y os convenzáis de que así es en realidad.
– ¿Y la tercera? -he preguntado, sorbiendo sus palabras -.
– Que, puesto que sois hijos, también sois “herederos de Dios y coherederos conmigo”. Ahí es nada el apoyo que el Espíritu os proporciona. No dejéis de escuchar las inspiraciones, que deja caer en vuestros corazones, y de rogarle: «¡Ven, dulce huésped del alma!». Con él seréis capaces ahora de evangelizar con la misma valentía que en los primeros tiempos…
Y como el tiempo se nos ha echado encima, hemos pagado y nos hemos despedido.